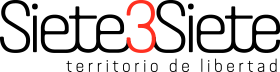Cuando desde las decisiones políticas y desde las expresiones de las máximas autoridades del Estado Nacional se plantea la desigualdad como un problema particular de cada individuo, se fomentan discursos de odio y de sospecha sobre lxs diferentes, se devalúa la idea de verdad y se instala en la sociedad la sensación de un porvenir inhabitable, ¿cómo construir experiencias de inclusión en la educación? Néstor Carasa, docente de Educación Especial de La Matanza y actualmente Consejero General de Cultura y Educación, como representante docente, conversó con Siete3siete sobre la inclusión como un derecho de todxs, tengan o no discapacidad.

Siete3siete: ¿Cómo pensar el tema de la inclusión educativa?
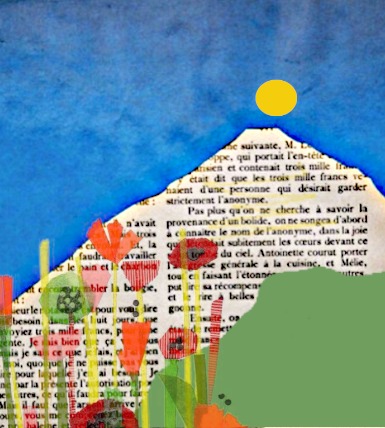
Néstor Carasa: Lo primero que es necesario aclarar es que, cuando hablamos de inclusión educativa, estamos hablando de un derecho que es del conjunto, no es solo pensar en la educación de los pibes o las pibas que tienen alguna discapacidad. Este colectivo está por supuesto dentro de la inclusión educativa, pero si uno acude a las leyes -la de Educación Nacional o la Provincial- está planteado como un derecho de todxs, tengan o no tengan discapacidad. La pregunta necesitamos complejizarla un poco más, no solo interrogarnos qué es, también ¿para qué?, ¿a qué estamos incluyendo?, ¿por qué? y ¿cómo? Si uno acude al diccionario podemos encontrar, más o menos, que incluir es colocar una cosa dentro de otra. Ese sentido de inclusión ha prevalecido bastante tiempo y sigue dando vueltas cuando se piensa la educación de las personas, y puntualmente de las personas con alguna situación de discapacidad. Desde ahí se piensa que la inclusión educativa de un sujeto con discapacidad se resuelve metiéndolo en la escuela. En todo caso este sería el primer momento, en términos de derechos: todo sujeto tiene derecho a estar adentro de la escuela. Pero sabemos que no alcanza con estar adentro de la escuela, además hay que formar parte de lo que allí sucede. Uno puede estar adentro de la escuela con muchas dificultades y no estar aprendiendo. Ha habido una gran definición política en términos de incorporar a la mayoría de los sujetos, pero todavía sigue habiendo dentro de las escuelas pibes y pibas que tienen muchísimas dificultades en su proceso de aprendizaje. Si la inclusión fuese solo el estar adentro, sería mucho más fácil de resolver. Y esto no tiene que ver solamente con lxs pibxs que tienen alguna discapacidad. Hay muchxs que no tienen ninguna situación de discapacidad y que no están formando parte del acto educativo.
Siete3siete: ¿Tenemos que hablar de integración o de inclusión?
Néstor: En el recorrido histórico en la Educación especial en la provincia de Buenos Aires, a fines de la década de los 80 del siglo pasado se instala lo que se conoce en ese momento como integración escolar: pensar una propuesta educativa para pibxs con discapacidad en una escuela de nivel inicial, primaria o secundaria. Hoy se sostiene que en lugar de hablar de integración escolar hay que hablar de inclusión. Yo creo que es una discusión falsa, es poner como antinomia algo que no lo es en realidad, porque son dos conceptos diferentes que hay que ponerlos en relación. Porque nos permite abordar el problema de cómo pasar de la idea del estar adentro a la idea de estar formando parte de lo que sucede en la escuela. Allí me parece que está la relación entre inclusión e integración. Y me parece que hay cinco problemas a tener en cuenta: el problema de las diferencias, el sentido de igualdad educativa, la concepción del derecho de la educación, las formas organizativas que tiene la escuela y el trabajo de lxs docentes, y las condiciones materiales que dan marco al desarrollo de un acto educativo. En cómo pensamos estos problemas creo que nos ha hecho un gran aporte el enfoque interseccional. Es decir, no los podemos pensar por separado; lo podemos hacer como una cuestión metodológica a los fines de avanzar en el análisis de cada uno, pero debemos saber que estas cinco cuestiones están cruzadas.

Siete3siete: ¿Cuáles serían las preguntas a hacerse en relación a cada uno de estos problemas?
Néstor: En relación a las diferencias, la pregunta que nos ayuda a explorar es ¿qué hacemos con las diferencias en la escuela?, ¿cómo aparecen en las prácticas pedagógicas? Hemos aprendido cosas acerca de las diferencias. Primero que no existe un único camino en un recorrido de aprendizaje -hoy se denominan trayectorias educativas o escolares-; existen diferentes trayectorias, los sujetos no están obligados a recorrer solo un único camino. Y además existen diferentes tiempos en los sujetos, no todos aprenden ni de la misma manera, ni al mismo tiempo. Esto ha sido un avance notable en educación, y fue producto de haber discutido los dos principios históricos de la educación: homogenización y normalización. Principios que vienen desde los inicios de la escuela, y que cruzan todo el campo social. Haberlos discutido permitió avanzar en experiencias que den lugar a las diferencias en la escuela. Otra cosa interesante para explorar es en relación a los nombres que pareciera que se necesitan poner a las diferencias; yo iría por el sentido contrario, no hace falta poner nombre a las diferencias para poder trabajar con ellas. El exceso de clasificaciones no es útil para pensar las diferencias.
hay cinco problemas a tener en cuenta: el problema de las diferencias, el sentido de igualdad educativa, la concepción del derecho de la educación, las formas organizativas que tiene la escuela y el trabajo de lxs docentes, y las condiciones materiales que dan marco al desarrollo de un acto educativo. En cómo pensamos estos problemas creo que nos ha hecho un gran aporte el enfoque interseccional
En el tema de la igualdad proponemos confrontar dos sentidos. Uno que nos dice que la igualdad educativa es que todxs aprendan lo mismo; puedo pensarlo en términos positivos como el deseo de enseñar todo a todxs, como una cuestión de derecho, de justicia. Ahora bien, el sentido de la igualdad educativa que nos ha permitido dar lugar a las diferencias es pensarla como que cada unx aprenda lo máximo que puede, o que nadie aprenda menos de lo que puede, lo cual permite generar espacios, recorridos y tiempos para ir viendo a dónde llega, qué es lo que puede o qué es lo que todavía no puede, y eso da lugar a una experiencia educativa valiosa. Jacques Rancière, filósofo francés, plantea que una política igualitaria se sostiene en la confianza en la capacidad del otro u otra. Es decir, no es que todxs tienen que hacer lo mismo de la misma manera, sino que se quiere desarrollar la capacidad de esx otrx, sea cual sea su capacidad. Se rompe con esto la comparación permanente, el medir algo en relación a otra cosa.
Sobre la cuestión del derecho, partimos de que el derecho a la educación le pertenece a cada sujeto, y esto hace que el sujeto tenga un lugar central en la definición de la educación. La dignidad de la palabra de un sujeto está jugada en la posibilidad que tenga de expresarla. Si hay algo que la igualdad debe tener como experiencia significativa en la escuela, es dar lugar a la palabra de las y los estudiantes, porque eso pone a cada sujeto en una experiencia concreta de ejercicio de derecho. Lo que piensa, lo que puede decir, tiene lugar y es escuchado. Allí es donde pueden aparecer diferencias, puede haber desacuerdo y es interesante pensar las diferencias como desacuerdos o desavenencias. Quiero decir, no estamos todxs de acuerdo en todo, y en relación al proceso educativo de una o un estudiante con discapacidad, puede haber diferentes opiniones: entre las escuelas, entre lxs docentes, entre la escuela y la familia, entre la escuela y profesionales externos. Pero siempre es mejor transitar desacuerdos y diferencias, que dejarlos de lado e eliminarlos. El actor central es el sujeto, y no podemos obviar, por ejemplo, preguntarle a un pibe o piba con una situación de discapacidad que termina la escuela primaria, ¿qué es lo que quisiera hacer al año siguiente?, ¿qué le gustaría?, ¿qué desea? Considerar lo que el sujeto dice y no decidir en su lugar, no decidir por lo que nosotrxs pensamos que sería lo mejor. Que quizás sea lo mejor en función de lo que conocemos del sujeto, pero su presencia, su palabra, su voz debe formar parte de la definición en términos de pensar en inclusión educativa.

Siete3siete: ¿Y en relación a las formas organizativas de la escuela y del trabajo?
Néstor: Desde lo más elemental, preguntarnos cómo están organizados los espacios y los tiempos en la escuela, si esa organización favorece experiencias que den lugar a las diferencias, o terminan a veces siendo un obstáculo para el desarrollo de experiencias pedagógicas inclusivas. En términos de la organización del trabajo, una cuestión que siempre aparece es ¿qué espacios de trabajo en común, colectivo, tienen lxs docentes que acompañan una experiencia de aprendizaje de alguien con discapacidad? ¿Cuándo se pueden encontrar para pensar el proyecto pedagógico, para compartirlo, para tomar decisiones? Y no es que no existen espacios definidos o normativas que avalen la existencia de esos espacios, sino que a veces, por diferentes razones, eso no se cumple y termina siendo un obstáculo para el desarrollo de una experiencia de inclusión o de integración escolar. También es central para nosotrxs, como trabajadorxs de la educación, pensar el tema de las condiciones materiales. Un acto educativo, una clase, se da en el marco de un escenario que tiene determinadas condiciones. La existencia o la inexistencia de las mismas, pueden permitir desarrollar una experiencia valiosa o plantearnos un obstáculo donde el problema no es si la inclusión sirve o no sirve, sino, muchas veces, que el problema está dado en que no existen las condiciones materiales adecuadas.
Siete3siete: El de las condiciones es todo un tema, ¿no?
Néstor: Durante muchos años se discutió si la integración escolar, cuando la denominábamos así, era una experiencia valiosa o era mejor que lxs pibxs estuvieran en las escuelas especiales como históricamente sucedió. El error era no tener en cuenta que el problema no estaba en la estrategia sino en las condiciones materiales, que eran las que terminaban obstaculizando. Tenemos que prestar mucha atención al tema de los recursos. Generalmente nos sale más fácil mirar lo que no hay o lo que falta -y está bien que lo hagamos- pero también miremos lo que hay, lo que tenemos, lo que hemos construido. Es muy difícil pensar una propuesta pedagógica si solo tenemos en cuenta lo que no hay o lo que falta, la tenemos que pensar desde aquello de lo que disponemos, sin perder de vista por supuesto que si faltan cosas habrá que reclamarlas y pelear por eso, como siempre lo hemos hecho.
Siete3siete: ¿Cómo se ha dado el tema de la inclusión a lo largo del tiempo?

Néstor: Cuando aparecen las escuelas especiales en provincia Buenos Aires a fines de la década del 40 del siglo pasado, había allí una idea de inclusión educativa, aunque no se denominaba así. Había pibxs que tenían una discapacidad y que no entraban a la escuela primaria, que era la única obligatoria, o que si entraban no permanecían en ella por su misma situación de discapacidad y por las dificultades de la escuela primaria para transitar una experiencia pedagógica. Y aparece la escuela especial como una institución educativa que daba lugar a esos sujetos que no tenían lugar en otras instituciones educativas. Esa idea perduró muchísimos años, costó ponerla en discusión hasta que, a mediados de la década del 80, suceden dos cosas, por un lado comienzan las primeras discusiones acerca de la integración escolar y por otro lado hubo un hecho importante cuando la escuela especial, sobre todo la que en aquel momento estaba centrada en lo que hoy sería discapacidad intelectual, que en aquel momento se denominaba retardo mental, y era graduada, igual que la escuela primaria, dejó de ser graduada y pasó a ser ciclada. Esta modificación permite la instalación, en relación a las diferencias, de dos sentidos: la posibilidad de recorridos y tiempos diferentes.
Siete3siete: ¿En qué medida el actual contexto socio-histórico tan crítico que estamos viviendo impacta en la inclusión educativa?
Néstor: Yo diría que se nos aparecen otros cinco problemas que cruzan la experiencia de inclusión educativa. Son desafíos o disputas que tienen que ver con lo social pero que debemos pensarlos desde la educación, desde la escuela y desde la enseñanza. Serían: los discursos de odio, los discursos de sospecha, un tiempo donde la verdad parece que no importa, la desigualdad planteada como un problema particular de cada individuo, y la sensación de un porvenir inhabitable. Cinco problemas de esta época que hacen más complejo construir experiencias de inclusión en la educación.
siempre es mejor transitar desacuerdos y diferencias, que dejarlos de lado e eliminarlos. El actor central es el sujeto, y no podemos obviar, por ejemplo, preguntarle a un pibe o piba con una situación de discapacidad que termina la escuela primaria, ¿qué es lo que quisiera hacer al año siguiente?, ¿qué le gustaría?, ¿qué desea?
Siete3siete: ¿Podés desarrollarlos?
Néstor: Por supuesto. Primer problema: ¿qué hacemos en la escuela con los mensajes de odio que circulan permanentemente por las redes, por los medios, por las personas, en las plazas, en los barrios? Discursos que buscan eliminar, exterminar, destruir a quien piensa o hace algo diferente. El problema no es tener desacuerdos, los desacuerdos forman parte de la vida cotidiana; ahora, cuando los discursos buscan destruir a lxs otrxs, porque hacen otras cosas, porque tienen otras ideas, allí hay un problema; y no es externo a la escuela, es más, llega a la escuela y se traduce a veces en situaciones de violencia. Que no es violencia escolar, son situaciones de violencia social que llegan a la escuela sencillamente porque la escuela está en cada barrio, está en lo cotidiano de la vida de las comunidades. En realidad habría que invertir la pregunta: ¿por qué no habría violencia en las escuelas con la violencia que existe hoy en el campo social? Pretender que la escuela es un escudo que va a impedir permanentemente la presencia de situaciones de violencia, no nos permite abordar el problema. Y me parece que si en las escuelas no hay más situaciones de violencia que las que aparecen -usufructuadas por intereses mediáticos y por discursos de denigración de la educación y de lxs docentes- es porque precisamente estamos preocupadxs por lo que sucede en las escuelas, y porque las y los trabajadores venimos poniendo ahí la mirada y el cuerpo.

Los discursos de sospecha están en relación a los discursos de odio. Cuando determinados intereses buscan destruir el valor que tiene la educación, instalar la sospecha es un buen negocio. La sospecha se traduce de denunciar, vigilar, castigar. No hace mucho la ministra Pettovello anunció que iba a poner una línea 0800 para denunciar situaciones de adoctrinamiento, en nombre de un supuesto adoctrinamiento lo que se busca es instalar la sospecha y la delación.
En relación al tercer problema, que la verdad no importa, hoy se recurre a la mentira para decir cualquier cosa de alguien sin necesidad de fundamentar nada. Éste es un problema para la educación, porque precisamente lo que tratamos de hacer en educación es que cuando afirmamos algo siempre aparece la preocupación de fundamentar y demostrar lo que uno está diciendo. Una cosa es que sea difícil encontrar la verdad, en términos absolutos, en relación a los problemas, pero eso es muy diferente a aceptar pasivamente la instalación de mentiras que hoy circulan en las redes sociales. La escuela debería pensar cómo generar con lxs pibxs algún espacio de discusión sobre esto.
El cuarto problema es la idea de que la desigualdad es un problema individual. Hace poco apareció una situación, que tuvo bastante difusión mediática, donde una mamá que tiene su hijo con una situación de discapacidad, trastornos en el espectro autista, cuando se acercó a hablar con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el espacio estatal que tiene a cargo la atención de las personas con discapacidad, éste, textualmente, le dijo “su discapacidad no es un problema del Estado; ¿por qué yo tengo que pagar peajes y vos no?”, en relación a que las personas con discapacidad no pagan peajes ni abonan el boleto en el transporte. O cuando a principios de año, a los fines de recortar las pensiones, se hizo una resolución donde todas las personas que tienen alguna discapacidad tendrían que volver a ser evaluadas para ratificar su situación de discapacidad. Y en ese instrumento se volvió a hablar de “idiota”, “retardado”,” imbécil”, como categorías que podrían ser medidas a partir de un test de inteligencia. Sostener la idea de que la desigualdad es un problema particular, de cada persona, procura instalar y justificar la desresponsabilización del Estado.
Es muy difícil pensar una propuesta pedagógica si solo tenemos en cuenta lo que no hay o lo que falta, la tenemos que pensar desde aquello de lo que disponemos, sin perder de vista por supuesto que si faltan cosas habrá que reclamarlas y pelear por eso, como siempre lo hemos hecho
Y el último punto que señalaba es la sensación de un porvenir inhabitable. Es también un problema para pensar la educación, donde es una condición necesaria del educador el imaginar el porvenir de aquellos sujetos a los cuales está destinada su acción. Imaginar el porvenir de mis estudiantes me permite pensarlo. Diego Tatián, el filósofo argentino, habla de “lo que resta”. No en el sentido de lo que no hay, sino de lo que todavía falta por hacer. Lo que todavía falta por hacer está hacia adelante, es el porvenir. No es posible educar si no se imagina algo del porvenir de las y los estudiantes. Y en el caso de la educación de un pibe o piba con discapacidad, la escuela debe poder imaginar a dónde puede llegar. La discapacidad durante muchísimo tiempo, estuvo más mirada desde lo que un sujeto no podía. Lo que no podía, además, en ese momento de su vida; porque otro problema ha sido eternizar la situación de discapacidad, fijando la mirada en un momento de la vida de un sujeto. Creo que acá está gran parte del sentido político de la educación, cómo mirar hacia adelante; y el problema hoy es cómo pensar la escuela en tiempos donde desde el campo de lo político y de lo social el porvenir aparece ligado a algo de lo inhabitable.
Siete3siete: ¿Qué sería entonces una escuela inclusiva?
Néstor: A veces pareciera que es una necesidad establecer un vademecun, una receta, donde si seguimos un cierto paso a paso hacemos una escuela inclusiva. Es más, en el año 2018, la Dirección de Educación Especial que estaba en ese momento bastante influida por sectores privados –y no tanto de la educación sino de la discapacidad- elaboró un manual para la inclusión. Si fuera tan sencillo construir experiencias educativas inclusivas, bienvenido manual; pero la inclusión, la integración escolar, siempre es un proceso conflictivo. Requiere una mirada desde cada sujeto, lo que sirve para una situación, para tal pibx, para esa escuela, y que estuvo bien hecho y que salió bien, no significa que pueda traspolarse automáticamente a otra situación, a otro sujeto, a otra escuela. Yo iría por el lado de pensar la existencia o no de prácticas inclusivas. Quiero decir, que la inclusión y la exclusión existen tanto en las escuelas históricamente llamadas comunes, como en las escuelas especiales, porque también en las escuelas especiales puede haber prácticas excluyentes que no den lugar a las diferencias. Entonces, una escuela inclusiva la pienso como una escuela donde cualquiera pueda tener una experiencia educativa valiosa, un espacio donde uno de los aprendizajes que se logra es a convivir con las diferencias. Y siempre rescatando que tenemos un camino recorrido, que la inclusión educativa no es una novedad que aparece en el año 2008 con la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. En la provincia de Buenos Aires, se comenzó a trabajar con las primeras experiencias de integraciones escolares a fines de la década del 80. Seguimos trabajando, seguimos teniendo problemas, pero también hemos aprendido unas cuantas cosas. Valorizar eso que aprendemos me parece que es el punto de partida de este tiempo presente para construir el porvenir que estamos imaginando.


NÉSTOR CARASA. Profesor en Psicopedagogía. Profesor Especializado en Retardo Mental (Discapacidad Intelectual). 1994 a 2019: Inspector de Educación Especial en el distrito de La Matanza. Consejero General de Cultura y Educación, Representante docente, en la Dirección General de Cultura y Educación de la DGCYE de la Provincia de Buenos Aires (desde Diciembre de 2009). Integrante de la Secretaría Gremial de SUTEBA Provincial. Integrante de la Comisión de Educación Especial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y de la Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos Nacional (CTA).