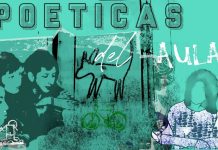¿Cómo podemos hacer para contrarrestar los discursos que circulan en los medios de comunicación masivos y en las redes sociales sobre la educación, lxs docentes, lxs estudiantes y las escuelas? Sobre estas preguntas reflexionamos bastante quienes hacemos Siete3Siete. Como parte de ese equipo, creo bueno poner en la mesa estos debates.

¿Cómo queremos que se narren las escuelas, lo que ocurre en ellas?, ¿quiénes queremos que lo cuenten? ¿Estamos condenados por los algoritmos, que benefician los discursos que generan emociones negativas y promueven el odio? ¿Es válido, tiene sentido, pensar en una cultura en la que debatir sea algo deseado, dónde la duda tenga permiso?
El peligro de quedarnos cada vez más encerradxs en nuestras burbujas ¿es real? Esta pregunta, que parece vacía, busca responderse desde una certeza que es breve y superficial, pero permite mirar: escuchamos todo el tiempo otras voces. Están ahí, en las redes sociales, pero también, aunque menos amplificadas, en los pasillos, en las veredas, en las mesas. Están, las sentimos. Pero es muy difícil ir más allá de saber que existen y rechazarlas de plano. Parece que supiéramos que al final de la conversación, nadie va a cambiar de parecer. Y en ese cúmulo de ruido, la escuela parece ser narrada por quienes no están en ella, quienes no la habitan: los que opinan en los grandes medios, las pruebas internacionales y sus comentadores, ONGs cuyos fondos no está muy claro (o si?) de donde provienen.

En este contexto, poner a la escuela pública en valor se vuelve una tarea titánica. No, no queremos revalorizar la homogeneización de la población, como al principio, ni resaltar los valores del enciclopedismo. Queremos dar cuenta del acontecer de la diferencia, del invento permanente de estrategias vitales, queremos contar las historias de alumnxs y docentes que viven, no se arrastran errantes por la mera subsistencia. Y queremos hacerlo porque efectivamente ocurre. Lo vemos y vivimos todos los días. Queremos que la escuela sea contada por quienes estamos adentro, quienes la hacemos. Pero pareciera, por lo que se “dice” y se “lee”, que la escuela es una especie de tierra de nadie, de aguantadero de pibxs, de trabajadorxs dudosxs. Nada de esto, no obstante, hace que la escuela deje de ser un terreno de diputa, ojo con creer eso. Sigue siendo una de las instituciones que mejor sobreviven a los cambios que las tecnologías de la información han traído los últimos años.
Queremos dar cuenta del acontecer de la diferencia, del invento permanente de estrategias vitales, queremos contar las historias de alumnxs y docentes que viven, no se arrastran errantes por la mera subsistencia.
Es allí donde efectivamente las generaciones nuevas “están”, por más que nos las pasemos escuchando que “los pibes están todo el día en internet”. La escuela es habitada por esas nuevas generaciones por más que a muchos no les guste. Pasa. Ocurre. Y queremos que siga pasando, y que la escuela mejore y cambie y se aggiorne a los tiempos que corren, pero que no pierda su esencia de lugar de encuentro amoroso, de abrazo y de saber. Por eso es que queremos contarla, narrarla. Las comunidades habitan y crean las escuelas todos los días. Para narrar y contar es que pensamos cuidadosamente en las palabras y los sentidos que usamos para nuestro decir cotidiano.
Si los lenguajes que priman no son los que conocemos, aprenderlos nos deja en desventaja, perdemos tiempo valioso; así como también seguir hablando en las maneras de antes hace que se pierdan nuestras palabras en el viento, que pocos las lean, tal vez los que sigan hablando igual. Esto, ¿sería un error?
Para ir afinando el foco, cabe preguntarse: ¿se puede generar una red de comunicación con llegada para contar todas las cosas buenas que pasan todos los días en las escuelas?

¿Cómo hacemos? Si parece que prevalece el titular, la confirmación fácil, ¿cómo contamos que hay presentes que son la base de un futuro al menos un poco menos terrible que el que se vislumbra en las conversaciones obturadas actuales?
Tal vez haya que poner más fuertemente en la mesa el valor de la experiencia vital, aunque por ahora nos da resultados menores, nos ven poco. Esa sería una estrategia posible. Pero está claro que toda la potencia de lo hecho no estaría alcanzando a expandirse y prevalecer. La distopía está tomando terreno a mansalva, a los gritos pelados y las formas de lo horrible se hacen cada día más comunes, más normales, por ende, más aceptables.
Es así que nos encontramos permanentemente en la búsqueda de las maneras y signos con que es factible contar lo que pasa cuando pasa, o pasó hace poco: la consumación de una idea, de un hecho colectivo, de un aprendizaje que sobrepasó la expectativa de lo enseñado; hablar de los procesos, con sus idas y venidas, con sus contradicciones, con sus “puntos de dolor”, con las mismas palabras que hoy tienen otros significados que los que supimos darles, que hoy no terminan de explicar lo profundo que calan las experiencias en las subjetividades, no solo individuales sino comunitarias.
Se desprende de aquí que las palabras son dinámicas y que expresan épocas y sentires en disputa. Hay palabras que creímos fijas y eternas y se está comprobando que no lo son, entonces se vuelve nuestro trabajo, como comunicadores y como encargadxs de la ardua tarea de acompañar el crecimiento de las nuevas generaciones, de no ceder ante el secuestro de ciertos significados. Estamos buscándole la vuelta; si hay palabras que ya no mencionan lo que defendíamos, ¿tenemos que luchar por ellas?, ¿o es más conveniente crear nuevas?
Estamos buscándole la vuelta; si hay palabras que ya no mencionan lo que defendíamos, ¿tenemos que luchar por ellas?, ¿o es más conveniente crear nuevas?
Ensayemos las dos cosas, porque algo muy común hoy en día es aislar una sola variable para explicar fenómenos que son multicausales y simplificar así toda discusión. Toca, entonces, afrontar la difícil tarea de darle tiempo a las palabras para expresarse. Salir de lo inmediato de a poco.
Escribir sobre lo acontecido en un tiempo/lugar no debería dejar de tener sentido. Por ese sentido es que lo seguimos haciendo. Para no regalar la narrativa a los fantasmas del apocalipsis.

En uno de los textos que SUTEBA viene poniendo a trabajar en las escuelas se reflexiona sobre el presente y los significados nuevos de algunas palabras:
“En tiempos donde lo colectivo queda bajo sospecha, como si se tratara de una amenaza o de una defensa de privilegios, proponernos ampliar el colectivo, abarcando a todxs los que habitamos la escuela -lxs docentes que ocupamos los distintos puestos de trabajo, pero también lxs trabajadorxs no docentes, lxs alumnxs, las familias, y las organizaciones comunitarias con las que interactúa la escuela, incluido el Sindicato- puede transformarse en una propuesta radicalmente cuestionadora de los valores y las prácticas sociales que se nos quieren imponer.”1
Es en este sentido que entendemos que contar lo que pasa en las escuelas, lo bueno que pasa -porque sabemos que pasa y pasa todos los días- es nuestro deber y nuestra convicción, y vamos a seguir probando.


Malena Guarnieri es licenciada y profesora en ciencias de la educación, especialista en educación y tecnología, y en general se dedica a administrar y asesorar pedagógicamente sobre campus virtuales. También es la webmaster de esta revista. Eventualmente, despunta el vicio de escribir.

1 HABITAR LA ESCUELA EN COMUNIDAD Material producido por el Equipo de la Secretaría de Educación de SUTEBA – Febrero de 2025 https://revista.suteba.org.ar/2025/02/27/habitar-la-escuela-en-comunidad/
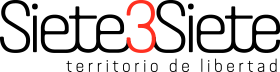


![[Sin nombre]](https://revista.suteba.org.ar/wp-content/uploads/2025/05/Sin-nombre.jpg)