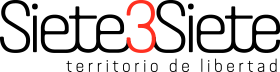“No es sencillo ser contemporáneos a un cambio de época” sostiene Mara Espasande, de la Universidad Nacional de Lanús. En un mundo en profunda crisis, donde todos los problemas están interconectados, los conflictos que en otros momentos parecían lejanos, hoy repercuten de manera directa en nuestra vida cotidiana. Dialogamos con Mara sobre las causas de esta crisis y sus implicancias.

Siete3siete: ¿Cómo entender el mundo en que nos toca vivir?

Mara: Arturo Jauretche decía que lo nacional es “lo universal” mirado desde acá. Hoy, como pocas veces en la historia, pensar lo local o lo nacional implica necesariamente pensar también lo mundial. Las crisis vinculadas al orden global y geopolítico, que en otros momentos podían parecer lejanas, hoy repercuten de manera directa en nuestra vida cotidiana. Lo que sucede en Medio Oriente o en Europa del Este se siente en nuestro país casi de inmediato. Por eso resulta fundamental mirar, desde este lugar del mundo, lo que ocurre a escala global, con la conciencia de que estamos atravesando una crisis de carácter multidimensional, en la que los problemas están profundamente interconectados.
Siete3siete: ¿Esas crisis abarcan a la educación?
Mara: Por supuesto. Como educadoras y educadores sabemos que en las aulas nos enfrentamos tanto a nuevos desafíos como a viejos problemas que hoy adquieren una nueva intensidad. Por mencionar solo dos: la irrupción de las tecnologías y de la inteligencia artificial transformó la manera en que nos vinculamos con quienes enseñamos y modificó, además, la forma de habitar los espacios. Infancias y adolescencias se relacionan con lxs otrxs y con los entornos de un modo distinto al que conocíamos. Lo que se observa, recorriendo las escuelas, es una tensión entre dónde ponemos el pensamiento, la atención, el espíritu, y dónde está el cuerpo. Para comprender la crisis actual resulta imprescindible situar en el centro esta profunda transformación tecnológica.
Lo que se observa, recorriendo las escuelas, es una tensión entre dónde ponemos el pensamiento, la atención, el espíritu, y dónde está el cuerpo. Para comprender la crisis actual resulta imprescindible situar en el centro esta profunda transformación tecnológica
Siete3siete: ¿En qué consiste esta transformación?
Mara: Algunos autores hablan de una cuarta revolución industrial, e incluso de una quinta. Es decir, estamos muy lejos de aquel momento de los años 1970 y 1980 en que irrumpieron la computación, la robótica o la biogenética. Esa tercera revolución industrial generó un proceso de creciente interconexión: fue la etapa de la llamada globalización, cuando las fronteras perdieron capacidad de control, los Estados se volvieron más permeables a la circulación de bienes e ideas y emergió internet como espacio de intercambio, comunicación y socialización. Todo eso se profundizó en los 90 y en los 2000. Sin embargo, el modelo que se había presentado como triunfante mostró su crisis en 2008.
Tal vez la crisis del 2008 nosotrxs no la tengamos muy presente porque en la Argentina existía un gobierno que llevó adelante políticas contracíclicas, es decir, frente a la crisis en EE.UU. y Europa, el Estado Argentino tomó decisiones para contrarrestar los efectos negativos, con una fuerte impronta intervencionista. Si bien la macroeconomía sintió la crisis, sus efectos se contuvieron. Pero a nivel mundial el año 2008 implicó un antes y un después. Cuando los historiadores del futuro vayan a periodizar cuándo cambió el sistema capitalista en el siglo XXI, no tengo dudas que marcarán el 2008 como el momento en el cual la crisis de Occidente comienza a mostrar que el sistema tal como venía, no funcionará más.
Siete3siete: ¿Qué es lo que no funcionaba?
Mara: Básicamente, la idea de que el capital podía moverse libremente y deslocalizar la producción industrial en busca de menores costos. Por ejemplo, muchos empresarios estadounidenses trasladaron sus fábricas a China porque resultaba más barato, y luego vendían el producto terminado en su país de origen. Ese proceso, conocido como deslocalización, implicó que durante 30 ó 40 años los antiguos países del centro industrial sufrieran desindustrialización y vieran reducidas sus posibilidades de empleo.
surge la noción de “economía de la atención”: con solo tener un celular en la mano ya generamos riqueza, porque alguien extrae datos de cada click que hacemos.
Al mismo tiempo, China, el país más poblado del mundo y de dimensión continental, inició un proceso de crecimiento acelerado. Al principio lo hizo gracias a su capacidad de atraer empresas con mano de obra barata, pero de manera muy inteligente adoptó como política de Estado la transferencia tecnológica: exigió que la instalación de empresas incluyera innovación y desarrollo. Con una planificación estatal y una inversión inédita en investigación y desarrollo, China empezó a consolidarse como potencia tecnológica.
Este proceso, rápido y en parte silencioso, cambió el tablero global. Hasta 2001, China miraba hacia adentro; recién ese año ingresó a la Organización Mundial del Comercio y creó la Organización de Cooperación de Shanghái, articulando con otros países de Asia. En 2013 lanzó el Banco Asiático de Inversión, marcando su decisión de intervenir en la política financiera internacional. Como resultado, en 2019 se convirtió en el país con mayor cantidad de patentes anuales, superando a Estados Unidos en invenciones, innovaciones y descubrimientos científicos. Hoy, su producto bruto industrial supera al de Estados Unidos, Alemania y Japón sumados: los tres grandes de las revoluciones industriales anteriores.
Siete3siete: Cambió el mapa del mundo, ¿no?
Mara: Exactamente. En este nuevo mapa Estados Unidos dejó de ser la primera potencia tecnológica; sigue siendo la primera potencia militar, pero ya no tiene el monopolio en el resto de los aspectos. Así es que comienza un proceso de confrontación entre estos dos gigantes que van a buscar aliados y espacios de influencia alrededor de sus propios continentes. Se abrió entonces una confrontación entre dos gigantes que buscan aliados y espacios de influencia en sus respectivos continentes, y que disputan también a través de sus grandes empresas tecnológicas. De un lado están Huawei, TikTok y otras compañías chinas, estrechamente vinculadas al Estado; del otro, el conglomerado de Facebook, Amazon, Google, Microsoft, en un capitalismo de mercado donde la relación con el poder político es más compleja -como lo demuestra el vínculo entre Trump y Elon Musk-, aunque en definitiva representan los mismos intereses.

Siete3siete: ¿Qué es lo que se están disputando?
Mara: Nada menos que la expansión de mercados y la instalación de sus productos, que muchas veces capturan algo tan valioso como nuestra atención. De allí surge la noción de “economía de la atención”: con solo tener un celular en la mano ya generamos riqueza, porque alguien extrae datos de cada click que hacemos. Es información sobre nuestros gustos, deseos, recorridos. Y para el capitalismo, no hay nada más importante que conocer el deseo de quienes son sus potenciales consumidores. Por eso algunxs autorxs plantean que el verdadero terreno de disputa es nuestra subjetividad, nuestra libido, nuestras ganas de hacer. Ya no se trata, como en el siglo XIX, de invadir territorios para vender productos. Hoy el escenario es mucho más complejo: la batalla es por nuestro tiempo y nuestro deseo.
Siete3siete: ¿Esta disputa tiene relación con las situaciones de enfrentamiento militar que vemos incrementarse en los últimos años?
Mara: Sin duda. Entender este primer escenario de conflicto ayuda a comprender lo que ocurre a nivel global. Todo comenzó en Medio Oriente, donde a principios del siglo XXI estallaron conflictos con intervención de potencias extrarregionales como EE.UU. y Rusia. Aquí debemos destacar otra cuestión: no solo China tuvo un crecimiento exponencial; Rusia logró reposicionarse tras la profunda crisis por la desarticulación de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín. Hoy se presenta como una potencia militar, con su arsenal nuclear intacto, y como principal proveedora de energía a Europa Occidental, que ha quedado en este siglo XXI cada vez más empequeñecida. Así, China se acerca a Rusia, y Rusia puede dañar gravemente a Europa controlando el suministro energético. En paralelo, las zonas periféricas -Medio Oriente, el norte de África, los Balcanes- vuelven a ser escenarios de disputa, como en la Guerra Fría, cuando EE.UU. y la URSS no podían enfrentarse directamente sin arriesgar la supervivencia de la humanidad. Por eso el Papa Francisco hablaba de la “tercera guerra mundial en pedacitos”, porque las potencias intervienen en conflictos locales/regionales y allí miden sus fuerzas. Se juegan ganar en un territorio u otro, pero no en su casa, y no en todo el planeta lo que implicaría una amenaza de exterminio de la raza humana.
Siete3siete: ¿Esto es lo que ocurre en Ucrania?
Mara: Lo que se ve allí es la confrontación entre la OTAN, la alianza militar entre Europa y Estados Unidos, contra Rusia, que tiene por detrás el apoyo solapado de China y de otras potencias como Irán. Para quienes estudiamos historia, es apasionante observar en tiempo real esta reconfiguración de polos geopolíticos. En el bloque occidental hubo un cambio de estrategia: las distintas corrientes de la política estadounidense (republicanos y demócratas) comparten la defensa del capitalismo anglosajón, pero difieren en los modos de enfrentar esta etapa de retroceso. La guerra en Ucrania ha sido desfavorable para la OTAN, y en ese marco Trump rompió con la estrategia tradicional: planteó que EE.UU. no debía seguir gastando recursos, que cada aliado asumiera sus costos y que el país debía replegarse a sus fronteras naturales. “América para los americanos”, dijo, dejando claro que América Latina debía quedar bajo su esfera de influencia. El problema es que nosotrxs quedamos adentro de la considerada zona “natural” de influencia para el hegemón del norte.
Desde el 2008 a la fecha vivimos una transición marcada por una crisis profunda. Es difícil comprenderla porque no es sencillo ser contemporáneos a un cambio de época. Todavía el sistema anterior, la globalización, funciona
Siete3siete: ¿Esto cambió entonces la relación de Estados Unidos con América Latina?
Mara: Sí. A principios de siglo, la mirada de EE.UU. estaba puesta en sostener un imperio unipolar global, lo que nos dio un margen de autonomía. Entre 2000 y 2008 surgieron gobiernos nacionales y populares que cuestionaron al neoliberalismo en su decadencia: Chávez, Lula, Evo, Néstor Kirchner. América Latina construyó soberanía política y un mapa regional distinto. Tras la crisis de 2008, la clase dominante angloamericana comenzó a ver el retroceso en la región: no solo por los gobiernos populares, sino también por la expansión económica de China, con inversiones que luego se consolidarían bajo la “Ruta de la Seda”. La reacción fue inmediata: apoyaron el golpe en Honduras, intervinieron en Haití, boicotearon a Venezuela y buscaron desestabilizar Bolivia y Ecuador. En aquel momento existían mecanismos regionales como UNASUR que frenaron varios intentos, pero hacia 2014-15 esa capacidad se erosionó: en Paraguay, Lugo fue destituido; en Brasil, Dilma sufrió un impeachment, y Lula fue encarcelado con un lawfare que abrió paso a Bolsonaro. En 2015, en Argentina, una derecha llegó al gobierno por primera vez mediante elecciones, con fuerte apoyo del sistema mediático. Allí comenzó una nueva etapa.

Siete3siete: En síntesis, luego de lo descripto, ¿cómo caracterizar este momento?
Mara: Desde el 2008 a la fecha vivimos una transición marcada por una crisis profunda. Es difícil comprenderla porque no es sencillo ser contemporáneos a un cambio de época. Todavía el sistema anterior, la globalización, funciona. Trump anunció el establecimiento de aranceles para todo el mundo pero después empezó a negociar, porque a nadie le conviene el colapso de una economía mundial que hoy es interdependiente. No se puede volver al mundo de los años 60 por decreto. Es un momento de transición, de cierto cierre de fronteras donde los Estados se repliegan, buscan relocalizar las industrias. En un momento donde hay menos trabajo, cada Estado trata de pelear por tener mejor condiciones para los habitantes de su territorio.
Siete3siete: ¿Cómo encuentra a la Argentina este cambio de época?
Mara: Lamentablemente, estamos a contramano del mundo. En lugar de proteger el trabajo y la producción, las políticas libertarias, los regalan. La baja de aranceles, la ausencia de una política industrial, el desprecio por toda actividad productiva no extractivista son riesgos enormes en un momento en que las potencias se disputan la hegemonía comercial. El gobierno actual, además, explicitó su alineamiento automático con los intereses de Estados Unidos. Comprender lo que ocurre en el mundo y dimensionar sus implicancias es central para entender los efectos negativos que estas decisiones generan no solo en la política exterior, sino también en el terreno económico y social.


Mara Espasande, Historiadora, docente universitaria, especialista en Pensamiento Nacional y Latinoamericano